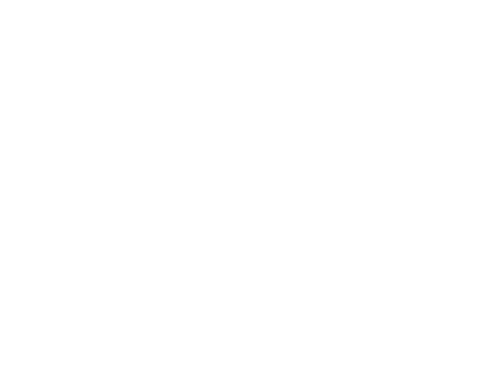La primera decisión que empezaría a cambiar su vida fue hace algo más de dos años. Después de ir y venir entre la costumbre de meter el auto en el garaje de su casa o dejarlo en la calle, Romina Mendes Lopes decidió que el cordón de la vereda en la que empezó a vivir hace 16 años sería el destino definitivo de su vehículo cada noche. Y también del de sus suegros, que viven en el mismo terreno que ella y sus tres hijos.
“Alguna vez, excepcionalmente, lo entramos. Si se viene alguna tormenta o algo así. Pero la verdad es que hace tiempo yo dije basta con usar la cochera. Si me van a robar, que al menos no entren a mi casa, donde están mis hijos”, explica Romina, que tiene 45 años y vive en Ciudadela Sur. Teme que le toque una de las 8 entraderas diarias que, en promedio y según la ONG Defendamos Buenos Aires, se producen en las jurisdicciones judiciales de La Matanza (donde vive), Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno, San Martín y San Isidro.
La casa de Romina y de sus hijos queda a apenas una cuadra y media de la colectora de General Paz. Y eso, que podría confundirse con una fuente de movimiento permanente, es en realidad un punto ciego: “Mirás por el retrovisor, no hay nadie, activás el portón desde lejos así no perdés tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos aparece por esa colectora un auto y lo tenés atrás en un segundo. Es peligrosísimo”, describe detrás del mostrador de Mis 3 pollitos, la pollería que atiende desde febrero exactamente al lado de su casa, en donde el garage pasaba los días y las noches vacío de autos y de sentido. Pero para llegar al presente primero hay que repasar el pasado.
“En medio de todo eso me separé”, cuenta Romina, y enseguida avanza: “Yo había dejado de trabajar afuera de casa cuando nació Kiara, mi hija mayor. Después volví varias veces a tener empleo, pero terminábamos decidiendo con Ariel, mi ex marido, que él salía a trabajar afuera y yo me quedaba criando a los chicos. Lo que pasa es que cuando te separás, de repente tenés que poner tu parte y no tenés un trabajo formal pero el que hiciste durante tantos años todavía no se ve como trabajo. Les pasó a muchísimas amigas mías y pasa en general. Todavía la sociedad funciona así. Andá a buscar un trabajo siendo mujer, teniendo 45 años y diciendo que tenés tres hijos. Imposible conseguir”.

Cuando nació Kiara, que tiene 20 años, estudia Comercio Internacional en la Universidad de La Matanza y será la primera universitaria de esa rama de la familia, Romina trabajaba como empleada administrativa de una empresa dedicada a sistemas informáticos, en Flores. Vivía junto a Ariel y a su bebita en Villa Luzuriaga, también en La Matanza, en un dúplex alquilado. Tuvo licencia por maternidad hasta que Kiara tuvo dos meses, pidió extenderla pero no la dejaron. Así que volvió y un día pensó que, por la desesperación con la que se apuraba cada tarde para volver a estar con su hija, iba a chocar y se iba a lastimar. “Entonces renuncié; desarrollé un apego enorme”, le cuenta a Infobae.
Volvió al mundo del trabajo formal unos años después de que naciera Agustina, su hija del medio, que tiene 16 años y va a 4º año a un colegio de Haedo. Para ese entonces, ya vivían en Ciudadela Sur, en la casa edificada en un terreno compartido con sus suegros. “Una amiga me dijo que abría un local de ropa y que necesitaba a alguien de extrema confianza, así que empecé. Agus ya empezaba el jardín así que dije que sí. Trabajé dos años en el local de Ramos Mejía, pero en un momento se empezaron a complicar algunas cosas de la logística de los chicos, por ejemplo ir a buscarlos al cole. Y en ese entonces mi marido me dijo que en un día de su trabajo como mecánico ganaba lo mismo que mi sueldo mensual. Así que decidimos de nuevo que me quedara 100% con los chicos”, cuenta Romina. Cada vez que habla de sus hijos -sus tres pollitos- le sonríen los ojos.
Ocasionalmente, volvió a algunos trabajos: hizo algunas suplencias en la empresa de sistemas que la había empleado, vendió ropa en un emprendimiento de su hermana y hasta lanzó uno de ventas de mallas con su hija mayor. “Fue en la pandemia y al principio nos fue bárbaro. Comprábamos en Avellaneda y revendíamos, pero cuando la gente pudo volver a salir se empezó a complicar, vendíamos menos, Kiara empezó la facultad y lo dejamos”. La pandemia fue también el fin del trabajo de su ya ex marido como mecánico.
La separación cambió la economía familiar. La pandemia, también. “Cuando te separás cambian las conversaciones sobre quién aporta qué, se empezó a complicar el trabajo de Ariel, y él insistió con algo que le venía dando vueltas hace tiempo: abrir un local en donde teníamos el garage. Puse una condición: que cerráramos el local de manera que no hubiera manera de entrar a nuestra casa si entran a robar”, cuenta Romina, y muestra en el local de unos 12 metros cuadrados dónde estaban las puertas que anuló a principios de año.
Ella quería poner un negocio de artículos de limpieza. Pero su ex marido, que participaría del proyecto inicial, insistía con una pollería. Su argumento era potente: “Nada del pollo se desperdicia. Se usa absolutamente todo”. Romina pensaba en dos cosas: que pusiera lo que pusiera no vendería nada, y que no tenía idea de cómo filetear milanesas, o deshuesar la pata y muslo, o preparar los menudos y las alitas. Las redes sociales iban a ser la solución. Y la empanadora, que hace el 50% de la tarea a la hora de preparar las milanesas, el producto estrella de Mis 3 pollitos. Cada día, Romina vende por lo menos veinte kilos de milanesas.

“Yo no sabía nada. De hecho, cuando compraba el pollo pedía que me lo trozaran. No tengo en casa los cuchillos que se necesitan, y además no tenía idea. Pero entre Instagram, YouTube y TikTok fui encontrando videitos y aprendí de todo. Ahora me la sé lunga”, se ríe detrás del mostrador en el que ofrece las exitosas milanesas, pechugas, alitas y también las prepizzas que prepara su suegra.
“Sigo por ejemplo a uno que se llama Tu Carnicero Amigo. Enseña a los carniceros a cortar, trozar, preparar, y a la gente que no tiene la suerte de que el carnicero les troce, también. Es buenísimo”, describe. Con ese material fue achicando los tiempos de espera de los clientes: apenas abrió, podía tener a alguien 15 minutos mientras fileteaba milanesas. “Ahora lo hago mucho más rápido y además sé aprovechar los tiempos con menos clientela”, cuenta. Sus horas pico son entre las 11 y las 13 y entre las 18 y las 20, cuando cierra: “Es que todos se acuerdan de la comida cuando llega la hora de prepararla”.
Para montar Mis 3 pollitos compró freezers, heladeras y estanterías. A la oferta de pollo le sumó algunos productos de almacén y de limpieza a medida que le fueron pidiendo los vecinos. “Y vamos a incorporar algunos lácteos, pero hay que hacerle lugar a una nueva heladera. Lo que pasa es que no podés traer todo lo que te piden los clientes porque no te da el espacio y porque el que mucho abarca poco aprieta. Además, para eso me abro un súper chino”. El más cercano a su local está a tres cuadras, y eso hace que sea la primera opción de compra para varios de sus vecinos.
El mayor éxito de su local no es económico sino logístico y, sobre todo, afectivo. “Ser mamá de mis tres hijos es mi proyecto más importante. Y yo quería aportar mi parte de dinero a la casa, poder mantener la casa de mis hijos, pero quería hacerlo sin alejarme de ellos. El local está literalmente al lado y corto al mediodía. Puedo ir a sus actos, puedo ir a las reuniones de padres, pueden venir a hacer la tarea acá conmigo, estoy cerca de ellos todo el tiempo. Y eso era lo que yo no quería perder”, define.
Algunos de los vecinos que la conocen desde hace casi veinte años se rieron cuando vieron cómo se llamaba el local: saben quiénes son cada uno de esos tres pollitos prácticamente desde que nacieron. “Que los vecinos ya nos conozcan ayudó mucho, y después, bueno, traemos pollo de una calidad que es la que yo les daría a mis hijos; menos que eso no”, dice la lugarteniente de Mis 3 pollitos, y no se da cuenta de que en esa oración podría esconderse un slogan para imprimir justo debajo de su logo.

Con el correr de los meses, del boca en boca y de los videos que la ayudaron a construir un oficio del que no tenía la menor idea, “el negocio se puso en movimiento”, según explica. “Yo no tengo mente de comerciante ni de empresaria. Estaba segura de que nos íbamos a fundir, pero va mejorando. Hay que pelearla, pero el objetivo, que era mantener la casa, está cumplido, y eso es muy importante, porque también es para mis hijos y porque me hizo sentir útil de nuevo en el mundo laboral a una edad que eso se empieza a complicar mucho”, explica Romina, atenta al celular para ver si hay novedades de sus pollitos y a la puerta del local para no hacer esperar a ningún cliente.
En ese local se encuentra con la realidad cotidiana del barrio para el que vende, en el que conviven casas de familia y fábricas, sobre todo de calzado. Por un lado, vio cómo su factura de luz pasaba de 30.000 pesos mensuales a 100.000 en menos de un semestre. “Y también ves la realidad de la billetera de los clientes. Acá, del 1 al 15 me compran milanesas, pata muslo, un pollito entero. A partir del 15 ó 20 la cosa cambia mucho: empiezan a pedirte ‘¿me das 2.000 pesos de milanesa?’ y por ahí alcanza para una. O te piden alitas y menudos. Está muy difícil la economía de la gente, sobre todo de los más grandes”, describe. En su libreta de fiados, la mayoría son jubilados que no llegan a fin de mes: “Apenas cobran vienen y pagan, nadie se va a fugar por 2.000 ó 3.000 pesos, y acá nos conocemos todos. Es gente re cumplidora, nadie lo hace por miserable, lo hacen porque no tienen, y cada vez pasa más”.
Donde había un portón eléctrico ahora hay una puerta ploteada con el número de WhatsApp a través del que se pueden encargar milanesas -de esas en las que se ve el pollo, asegura Romina- y con el logo en el que sonríen cada uno los tres pollitos. Están inspirados en Kiara, Agustina y Bautista, el más pollito de los tres. El que ahora abre la puerta y viene a hacer la tarea al lado de su mamá, usando un freezer de mesa y los saberes y la paciencia de Romina a favor de la consigna que tiene que resolver.