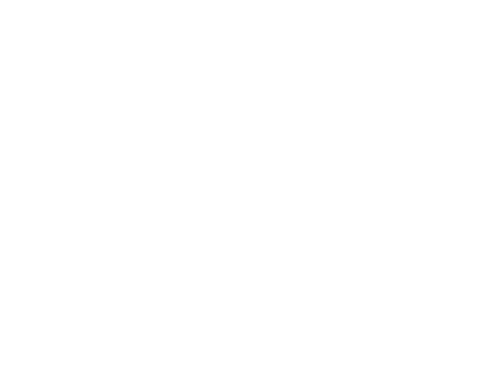La influencia que la sociedad tiene en nosotros es, en ocasiones, muy difícil de ver. Sin embargo, no por ello es menos profunda. Lo complicado, a la hora de entender cuánto condiciona nuestras decisiones e incluso nuestra vida, es que también interviene en este apartado lo natural o biológico.
Un ejemplo de ello es el llamado efecto Bouba/Kiki, que consiste en cómo de manera innata asociamos el lenguaje con unas determinadas realidades. Coges a un niño pequeño y le enseñas dos figuras: una puntiaguda y otra de silueta redondeada. Después, le preguntas cómo se llama cada una, dándole “Bouba” y “Kiki” como las dos únicas opciones. La ciencia ha comprobado cómo en el 90% de los casos, la puntiaguda es “Kiki”, mientras que “Bouba” es la curvilínea.
De este modo, parece claro que asociamos algunas palabras con ciertas formas. ¿Es algo innato o adquirido? Los estudios tienen mucho que decir sobre ello, aunque parece ser que la sociedad casi siempre acaba ganando la partida. Al menos, eso es a lo que el estudio ¿Pueden los nombres modelar el aspecto facial? parece apuntar, en un intento de descubrir si llamarnos de una determinada manera hace que tengamos una apariencia física concreta.
El método empleado por los investigadores
Nos parecemos a cómo nos llamamos. Esto es lo que investigaciones anteriores habían parecido detectar, aunque el por qué seguía hasta ahora siendo una incógnita, aunque el nuevo estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) parece arrojar luz sobre el asunto.
A través de distintos estudios, algunos con personas y otros con diferentes modelos de aprendizaje automático (inteligencia artificial), trató de comprobar si, en efecto, es posible adivinar cómo nos llamamos a partir del rostro que tenemos. Solo que el procedimiento era vital para cerrar el número de interpretaciones.
En primer lugar, los cuestionarios incluían fotos de personas adultas y de niños, puesto que si los niños también se pareciesen a sus respectivos nombres, sería muy difícil que se tratara de un fenómeno social y pasaría a considerarse un factor natural en las similitudes. En cambio, si los adultos fueran relacionados con su nombre, pero no los niños, implicaría que un factor externo, con el paso del tiempo, influiría en nuestro aspecto físico.
Por último, los investigadores establecieron un porcentaje de posibles preguntas respuestas correctamente por casualidad. Dado que en el caso de los cuestionarios para humanos había cuatro opciones para cada rostro, la probabilidad de acierto casual era del 25%. En el caso de la IA, como solo había dos posibles respuestas -los sujetos con mismo nombre se parecen o no se parecen-, lo elevaron al 50%. Cualquier resultado por encima de estas cifras señalaría que no era cuestión de azar.
Un hallazgo muy sugerente
En los diferentes estudios realizados, los resultados fueron muy parecidos. Tanto las personas como las máquinas somos capaces de adivinar el nombre de alguien por su rostro, por lo menos por encima de lo que el azar toleraría (un 30,4% en el caso de las personas, un 60,05% en el caso de la máquina). Eso sí, esto se cumple en el caso de los adultos, pero no en el de los niños, lo que implica que la carga social de nuestros nombres acaba condicionando una parte de nuestra cara.
Pero, ¿cómo es eso posible? “Estos resultados sugieren que las personas se desarrollan de acuerdo con el estereotipo que se les asignó al nacer”, responden los investigadores. Si nos pidieran que cerráramos los ojos e imaginásemos al típico Kevin o a la típica Marisa, utilizaríamos una serie de prejuicios que, lejos de ser propios, parten de un factor social. Otro ejemplo claro sería cuando pensamos que alguien “no tiene cara de Jose”, aunque sea así como se llame.
Pero en la misma forma que el nombre de los demás nos produce una expectativa, lo hace el propio. Es lo que los científicos responsables del estudio llaman “profecía autocumplida”. “A medida que pasan los años, las personas internalizan las características y expectativas asociadas con su nombre y las adoptan, consciente o inconscientemente, en su identidad y elecciones”, argumentan los investigadores.
Peinados, maquillajes, forma de las gafas… pero también gestos y expresiones faciales. El efecto Pigmalión, es decir, la presión que ejercen los demás sobre lo que hacemos, vuelve a demostrar hasta qué punto puede ser cierto, capaz de definir incluso quién es quién.