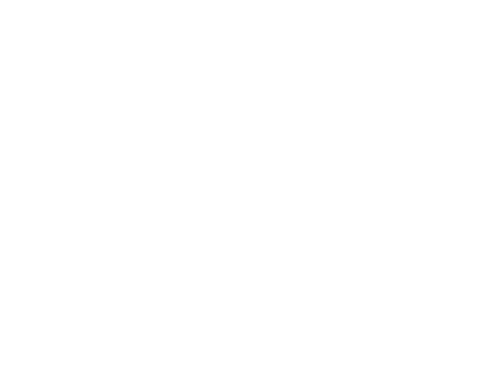Ciertos científicos, especialistas en estudiar el cerebro humano, aseguran que nuestra memoria cumple funciones y tiene características similares a las del disco rígido de una computadora: almacena información que va quedando fija hasta completar su capacidad. Que por eso es que, en muchas ocasiones, recordamos con precisión datos de un pasado remoto en desmedro de cosas que vimos o nos pasaron poco tiempo atrás.
En línea con esa teoría, probablemente imprecisa y quizás hasta falsa de toda falsedad, adhiero a aquellos que aseguran que muchos de nosotros tenemos hasta décadas predilectas a la hora del recuerdo.
En mi caso, son los ‘70. Esa referencia cronológica tan manoseada en estos tiempos, curiosamente y en muchos casos, por personas que nacieron mucho tiempo después. No es que desmerezca el derecho que cada uno tiene de pensar lo que sea sobre el tema que fuere. En todo caso me fastidia un poco que me quieran contar, sin haberlo vivido, un tiempo que sí me tocó vivir.
Quizás por eso, y porque estoy convencido que no todos los buenos juegan en un equipo y no todos los malos en el otro –tremenda transa hubo entre unos y otros para evitar altercados en los días del Mundial ‘78-, a la hora de hablar de esos años mi cabeza me remite con elocuente preferencia a asuntos del deporte.
Tal vez por eso, mientras me cuesta identificar a casi todos los suplentes y unos cuantos titulares cada vez que voy a la cancha en estos días, jamás se me borraran ciertas referencias de cuando era un adolescente futbolero. Que el arquero suplente de Baley en Colón era Constantino, el 2 de All Boys era Panizo, que Sabella era suplente del Beto Alonso o que Mudry era el apellido del autor del único gol de Patronato en la Bombonera en el partido del Nacional ‘77. Tampoco pude comprender como a De Marta, volante talentoso y sordomudo de Temperley un día lo echaron por exceso verbal.
Jamás pude olvidar la secuencia de la famosa serie internacional de ese mismo año fue 5 a 1 a Hungría (debut de Diego con la celeste y blanca), 3 a 1 a Polonia, tercera en el mundial ‘74, 1 a 3 contra Alemania Federal, campeón de ese mismo torneo, 1 a 1 con la Inglaterra de Keegan, 1 a 1 con la Escocia de Dalglish, 0 a 0 contra la Francia de Platini, 1 a 0 a Yugoslavia y 2 a 0 a Alemania Democrática, la noche de la despedida de Jorge Carrascosa, golazo incluido.
Tiempos locos en los que con mi primo Fernando podíamos ir juntos a la cancha de Boca a ver casi todos esos partidos en bondi, con 14 años y sacando las entradas en la misma Bombonera una hora antes del juego. Ustedes y yo sabemos que aquellos no eran justamente los días más tranquilos para cruzar la ciudad del conurbano Norte al extremo Sur de la capital sin un mayor que te acompañara. Quizás, recuperar ciertos rituales sean una deuda más de las que el fútbol de tiempos de democracia tiene con nuestros pibes.
Tiempos locos en los que en un solo año jugábamos 8 amistosos con seleccionados europeos mientras en cuatro años de Lionel Scaloni apenas pudimos armar uno con Alemania y otro con Estonia.
Este, el del prestigio, la organización y el armado de una idea futbolera más allá de resultados considerados insatisfactorios y reclamos recurrentes al final de casi todos los partidos, fue el primero de los legados que César Luis Menotti le dejó a todo nuestro fútbol. Independientemente del gusto lúdico y humano de cada uno, de que nadie es perfecto y de que el Flaco fue claramente un divisor de aguas, supo construir una lógica de respeto por el Seleccionado que se mantuvo hasta el presente, excepción hecha de algún desorden del cual nos saco la gestión Scaloni, con Menotti involucrado desde el cargo reivindicatorio que le dio Claudio Tapia hace algo más de cuatro años.
Detenerme un instante en la reciente muerte del Flaco fue volver a asomarme a la ventana de mi dormitorio desde donde se ve el arco de la cancha de fútbol del Atalaya Polo Club, allí donde quedaron las cenizas de mi viejo, el Abuelo Diego, quien juraba haber estado al borde de la cancha de rugby a principios de los ‘50, mientras sostenía en Asmopul que usaba el Che Guevara para atenuar los efectos del asma que lo acompañó toda su vida pero no le impidió jugar al rugby en un club lejano a cualquier atisbo de civilización y a escondidas de su papá que se lo prohibió mientras lo hacia en el SIC. “Era un tenaz inside con orejeras”, aseguraba Diego.
La vida quiso que volviera a ese lugar 50 años después: vivimos con mi familia medianera de por medio de ese club en cuya pileta se refrescaba mi mamá Jacqueline mientras crecía en su panza.
Como la autoreferencialidad es descendiente directa de la memoria, esta vez no pondré excusas para un desliz imperdonable para el periodismo de vieja escuela.
César fue una de las muchas herencias que recibí del Abuelo Diego. Amigo entrañable suyo, compañero en las interminables cenas de muchachos de los miércoles (cátedra en modo fútbol similar a la Mesa de los Galanes de Fontanarrosa) fue, de los iconos de los ‘70, aquel cuya amistad quedó en pie hasta el último día.
A todos los demás también los conocí a través suyo en mesas de café o charlas post partido íntimas que terminaron por distintas desavenencias, por lo general, activadas por cierta proverbial intolerancia de mi amado padre. Como sea, me regaló al Lole Reutemann y a Hugo Porta. A Guillermo Vilas y a Alberto Demiddi. Fenómenos extraordinarios en tiempos en los que, solo con ellos, podías completar un año entero de tapas de El Gráfico, de esas que guardo celosamente en cajas debidamente clasificadas.
Varios se fueron físicamente. Las noticias que llegan del Gran Willy no ayudan a ser optimistas. Y el crack de Banco Nación y Los Pumas sigue vivito y coleando como si estuviese decidido a volver a clavarle 21 tantos para empatarle a los All Blacks. O 21 tantos para derrotar a los Springbocks y enamorar definitivamente a Nelson Mandela que se regocijaba con las derrotas del símbolo de la minoría hegemónica blanca desde la cárcel de Robben Island.
Sospecho que mi debilidad por los archivos audiovisuales tienen algo que ver con la idea de eternizarlos, de explicarle a los más chicos y a los menos veteranos que si nos llenamos la boca hablando de ellos, o de Houseman, Bochini, Kempes, Alonso, Passarella, Piqui Ferrero, Bertoni o el Negro Ortiz es por eso que pueden encontrar en dosis homeopáticas en youtube o en algún capricho que ocasionalmente me permita la tele. Para mí siguen siendo ídolos que solo bajé del poster de mi dormitorio de adolescente cuando esta bendita profesión me hizo crecer de golpe; lo de madurar, está por verse. Sin embargo, para mi viejo ellos fueron otra cosa. Con César a la cabeza.
Hace un tiempo, en un documental sobre los ‘70 del rock and roll, Eric Clapton se refería así a la desaparición de Jimmy Hendrix, Janice Joplin y Jim Morrison, todos fallecidos a los 27 y con apenas dos años de diferencia: “When somebody says my fuckin’ icons died I answer those who died were my fuckin’ friends”. Cuando me dicen, “se murieron mis malditos iconos” les respondo que esos que murieron son mis malditos amigos.
Tal vez, algo parecido diría mi viejo si pudiese leer esta columna.