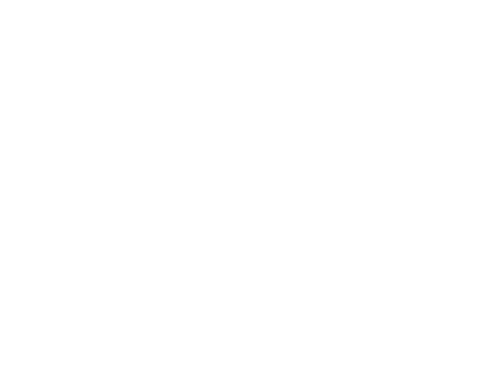Cuando se hace una lista de los elementos utilizados para perpetrarlo, el mayor fraude científico del Siglo XX parece en realidad una burda broma infantil: un fragmento de cráneo humano, la parte de una mandíbula de chimpancé con dos dientes, un hueso de elefante afilado, restos de animales presuntamente cazados por un homínido y algunas piedras pulidas. Con esas piezas dispersas, articuladas caprichosamente en un forzado rompecabezas, durante más de cuatro décadas se sostuvo la teoría de que el famoso “eslabón perdido” entre el mono y el hombre era originario de las islas británicas, donde había vivido hace cientos de miles de años. Se lo presentó como el Eoantropus dawsoni, o el Hombre del Alba de Dawson –por su hipotético descubridor-, aunque su nombre más famoso fue el que se acuñó a partir de la zona donde fueron hallados sus supuestos restos, el Hombre de Piltdown.
La historia tuvo su origen a principios de siglo pasado y tuvo como protagonistas a personajes tan disímiles como un arqueólogo aficionado, un paleontólogo y geólogo de reconocido prestigio académico, un jesuita con vocación antropológica y un escritor de novelas policiales que despreciaba a la ciencia y no ocultaba sus marcadas inclinaciones por el espiritismo.
Eran todos hombres muy reconocidos en su época y los nombres de algunos de ellos han llegado incluso a nuestros días debido a las obras que dejaron: el arqueólogo aficionado era en realidad un abogado de prestigio y coleccionista de antigüedades llamado Charles Dawson; el paleontólogo se llamaba Arthur Smith Woodward, por entonces presidente de la Sociedad Geológica británica y conservador de Geología del Museo de Historia Natural de Londres; el jesuita no era otro que el cura francés Pierre Teilhard de Chardin, a quien se debe la idea de “la santa evolución”, donde propuso que las teorías antropológicas del creacionismo y de la evolución no eran contradictorias sino que podían complementarse; a ellos se sumaba Sir Arthur Conan Doyle, inventor del detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes.
El fraude – una verdadera fake news científica – se inició en 1912, cuando Dawson le escribió una carta a su amigo Woodward para darle una noticia bomba: en un yacimiento de grava cercana a Piltdown, en Sussex, había descubierto fragmentos de un cráneo humano fósil de medio millón de años de antigüedad. Le decía también que el primer trozo de cráneo se lo había entregado un trabajador del yacimiento en 1908 y que luego él mismo había encontrado más restos.
El Hombre de Piltdown
Woodward no demoró en responderle a Dawson que viajaría para trabajar con él en el yacimiento. La asociación les convenía a los dos: el arqueólogo aficionado no tenía el prestigio académico necesario para darle entidad a su descubrimiento, mientras que al presidente de la Sociedad Geológica el hallazgo le permitía sumarse a lo que pronto consideró uno de los descubrimientos más importantes del siglo.
Entre junio y septiembre de 1912, Dawson y Woodward excavaron el yacimiento con la ayuda de algunos colaboradores y encontraron lo que supusieron que eran fragmentos adicionales del cráneo, la parte de una mandíbula, algunas piezas dentales, fósiles de animales y una herramienta fabricada con un hueso que tenía toda la apariencia de un palo de cricket.

Mientras realizaban los trabajos, los amigos asociados en el descubrimiento recibieron dos visitas importantes. El primero en llegar fue el cura Teilhard de Chardin, antropólogo y paleontólogo reconocido internacionalmente, que se sumó a las tareas en el yacimiento. Más tarde también se sumó –más como curioso que otra cosa– Sir Arthur Conan Doyle, viejo conocido de Dawson y visitante frecuente de Piltdown, donde solía jugar al golf. Con el correr de los años, esas dos presencias despertarían más de una sospecha.
Con las piezas que tenían, el 18 de diciembre de 1912, Dawson y Woodward mostraron la reconstrucción del cráneo del presunto homínido, bautizado como Eoanthropo (“Hombre del alba”) dawsoni, en la Sociedad Geológica. Al presentarlo en público, lo señalaron como un eslabón perdido entre los simios y los humanos con una antigüedad de medio millón de años.
Piezas que no encajaban
El hombre de Piltdown presentaba una combinación de características nunca vistas en otros homínidos fósiles: tenía un cráneo grande pero su quijada era idéntica a la de un simio. El volumen del cerebro fue calculado primero en 1.070 centímetros cúbicos y más tarde entre 1.397 y 1.500 centímetros cúbicos, dos mediciones que eran cercanas al volumen promedio de los seres humanos modernos. En cambio, la mandíbula no se correspondía con la de ningún fósil humano conocido y hubo quienes sostuvieron que incluirla en la reconstrucción era un error, porque parecía corresponder mucho más con la de un chimpancé o la de un orangután.
Sin embargo, los presuntos rasgos del Eoanthropus, más humano en su cráneo y más simio en su mandíbula, encajaban en la errónea teoría de entonces de que la evolución del cerebro humano había precedido a los cambios en la mandíbula para adaptarse a una nueva alimentación. Además, el hueso de elefante tallado parecía garantizar la inteligencia del espécimen recién descubierto.
Pese a que no fueron pocos los científicos británicos que se mostraron confundidos por las extrañas características del “Hombre de Piltdown”, la mayoría prefirió guardar silencio en lugar de cuestionar el hallazgo. Al margen de las razones estrictamente antropológicas, había cuestiones geopolíticas de peso que entraban en juego. Cinco años antes, en 1907, el antropólogo alemán Otto Schoetensack había descubierto el Hombre de Heidelberg, el fósil humano más antiguo conocido hasta entonces. En el ambiente enrarecido que conduciría a la Primera Guerra Mundial, en el ambiente científico británico aquella “ventaja” alemana en la teoría de la evolución resultaba incómoda, y el Hombre de Piltdown podía ser la respuesta. Dawson era perfectamente consciente de esto, tanto que en su carta a Woodward le había anticipado que su hallazgo sería un rival capaz de superar al Homo heidelbergensis. Con el Eoantropus dawsoni, Inglaterra pasaba a ser la cuna de la humanidad.

“Woodward afirmaba que el hallazgo debía considerarse como el eslabón perdido que probaba la teoría de Darwin sobre la evolución. El anuncio llegó en un momento en el que en todas partes del mundo surgieron fósiles, desde Europa continental hasta Asia y África. Pero jamás había aparecido ninguno en Inglaterra. De esta manera, Gran Bretaña se transformaba en la cuna de la humanidad”, explica el divulgador científico argentino Pablo Marchetti.
A pesar de las controversias – y de cuestionamientos cada vez más fuertes – el Hombre de Piltdown consiguió sostenerse como “eslabón perdido” durante más de cuatro décadas. “Una de las razones para que ‘sobreviviera’ fue que después de su presentación en la sociedad Geológica fueron muy pocos los científicos a los que se les permitió verlo”, explica la paleoantropóloga Isabelle Groote.
Un engaño al descubierto
Hubo que esperar hasta 1953 para que alguien pudiera demostrar sin duda que “El Hombre de Piltdown” era un fraude científico que había gozado de buena salud durante demasiado tiempo.
El encargado de destruirlo fue otro inglés, el investigador del Museo Británico Kenneth Oakley, que para la década de los ‘50 había desarrollado una técnica para analizar el contenido en flúor de los fósiles y así conseguir una mayor precisión a la hora de fechar los restos que la que se podía hacer a simple vista o por las características del lugar donde se los encontraba. Con el método de Oakley, la datación se podía hacer comparando un fósil en relación con otro de acuerdo con el flúor absorbido del entorno. En otras palabras, a mayor antigüedad, mayor cantidad de flúor.
En un primer análisis, los resultados determinaron que el cráneo y la mandíbula podrían haber pertenecido a un solo individuo. Sin embargo, luego Oakley comparó todos los huesos, humanos y animales, encontrados en Piltdown y demostró que el supuesto Eoantropus no había vivido hacía 500 mil años, apenas 50 mil. Este cambio convirtió el Hombre del Alba en un absurdo evolutivo que no se ajustaba a ninguno de los hallazgos anteriores. Más tarde también demostró que los seres de los que procedían el cráneo y la mandíbula habían vivido en distintas épocas, por lo que esos restos no podían pertenecer a un mismo ejemplar. Finalmente, el dentista A.T. Marston determinó que la mandíbula correspondía a un orangután, el diente suelto a otro simio y el cráneo a un homo sapiens.
El descubrimiento del fraude se hizo público el 21 de noviembre de 1953, cuando el diario londinense The Times reprodujo fragmentos de un boletín del Museo de Historia Natural en el que Kenneth Oakley, Wilfrid Le Gros Clark y Joseph Weiner relataban qué técnicas habían aplicado para demostrar definitivamente que el Hombre de Piltdown era un engaño cuidadosamente elaborado pero que no tenía ningún rigor científico.
“Un maestro del fraude”
Para cuando Oakley y sus colaboradores demostraron que el Hombre de Piltdown era puro fraude, tanto Dawson como Woorward llevaban años reducidos a la misma condición que su supuesto descubrimiento: eran solamente huesos. Por lo tanto, nadie pudo interrogarlos y averiguar las razones que los habían llevado a inventar y “fabricar” el falso fósil.
La motivación de Dawson se ha atribuido a su ambición por lograr el reconocimiento científico. “Piltdown no es tanto un fraude aislado sino el acto final de una carrera de engaños, 38 en total, que Dawson creó para promover su estatus académico. Cuando murió, en 1916, Piltdown murió con él; no hubo más hallazgos allí, aunque la búsqueda continuó durante 21 años. “Era un maestro del fraude”, asegura el arqueólogo Miles Russell, autor de “Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson”.
Ya en el siglo XXI, el análisis con nuevas técnicas de los restos originales reveló que el modus operandi de Dawson fue el mismo para la creación de todos los falsos fósiles: tiñó las muestras de marrón, relleno las grietas con gravilla y las selló con una masilla que se utilizaba en la odontología de la época.
El enigma de Teilhard
Por mucho tiempo se acusó a Dawson de ser el único culpable en el engaño, pero nunca se disiparon todas las sospechas que se ciernen sobre la figura el jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin. Para 1912, cuando se sumó a las excavaciones de los dos ingleses en Piltdown, acababa de ser ordenado sacerdote, estudiaba paleontología y venía de realizar trabajos en yacimientos de diferentes países. Entre los estudiosos del fraude del Eoanthropus dawsoni hay quienes sostienen que Teilhard pudo haber sembrado en el yacimiento de grava de Sussex algunos fósiles que había recogido en otros lugares.
Durante toda su vida, el jesuita guardó un llamativo silencio sobre el tema, tanto que en los 23 libros que reúnen su obra científica, filosófica y epistolar, solo menciona el caso en una oportunidad y de manera muy elíptica. Si participó o no del fraude, es un secreto que se llevó a la tumba.

¿Venganza de Conan Doyle?
En cuanto a Sir Arthur Conan Doyle, si participó de alguna manera en el fraude se debió a razones bien diferentes a las que pudieron haber motivado a Dawson, Woodward y Teilhard de Chardin. A diferencia de Sherlock Holmes, su detective de ficción que se distinguía por su racionalidad y capacidad analítica, en su vida personal el escritor mantuvo más de un entredicho con la comunidad científica inglesa, que llegó a desacreditarlo por su defensa pública del espiritismo.
El mismo año del “descubrimiento” del Eoanthropus dawsoni, publicó su novela “El Mundo Perdido”, en la que planteó una imposible convivencia entre dinosaurios y hombres en una meseta sudamericana, un desajuste temporal parecido al montaje de partes de seres de períodos diferentes que dio lugar al engendro de Dawson.
Si durante sus visitas a Piltdown participó en el montaje del fraude para engañar sus enemigos en el mundo de la ciencia sigue siendo una incógnita, pero sí se sabe que su espíritu vengativo lo llevó a desacreditar, años después, a quien por entonces era el arqueólogo más famoso del planeta, Howard Carter, el descubridor de la tumba del faraón Tutankamón.
Carter siempre sostuvo que el culpable de inventar la leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón fue Conan Doyle, por entonces en el pináculo de la fama por el éxito editorial de los relatos protagonizados por Sherlock Holmes.
El escritor había reparado en un extraño fenómeno y en una inscripción de una pieza de arcilla encontrada en la tumba. La inscripción tallada en la pequeña pieza de arcilla rezaba: “La muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón”. El bieldo era un instrumento de labranza de tres o cuatro puntas, si se golpeaba a alguien con ellas, se clavaban y podían matar.
El fenómeno radicaba en que, durante los seis años que siguieron al descubrimiento de la tumba el 4 de noviembre de 1922, dieciséis de las personas relacionadas con el hallazgo habían muerto, algunas de ellas en extrañas circunstancias.
Conan Doyle conectó las dos cosas y sacó una conclusión: había una maldición que perseguía a los descubridores de la tumba, “La maldición de Tutankamón”. Lo peor del caso es que, contento con su hallazgo, el autor de Sherlock Holmes lo contó en un artículo que publicó en el Times de Londres.
El prestigio del escritor y lo atractivo del misterioso tema hicieron el resto: todos hablaban de la maldición y citaban pruebas concretas de su existencia, porque la tablilla decía lo que decía y los muertos, muertos estaban.
Hasta el día de su muerte, en marzo de 1939, Carter sostuvo que la invención de la maldición era una venganza del autor de Sherlock Holmes, a quién siempre que tenía que nombrarlo lo llamaba “El maldito Conan Doyle”.