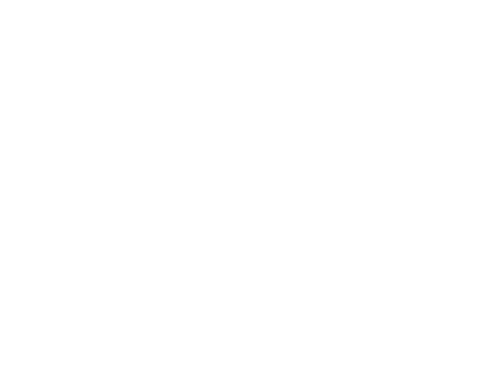El jazmín chino florece en mi terraza, indiferente a una tarde desapacible y a la amenaza de lluvia. Envidio un poco su arrogancia de flores blancas y rosadas y la tenacidad de la naturaleza que, en su explosión, desafía el mandato del invierno.
Esto veo desde el lugar en el que leo y escribo todos los días. Esto veo a través del ventanal mientras busco ordenar las ideas de lo que quiero contarte y mientras, al mismo tiempo, pienso en cómo hacer para no seguir escribiendo sobre cosas tristes.
Hace frío pero no siento frío. Por momentos se me ocurre que podría quedarme acá, así, siempre, protegida por mi mantita de lana mientras atardece gris y miro la llamita temblorosa de la estufa.
Hola, ahí.

Dos libros, un apellido
La semana pasada te contaba, o intentaba contarte, cómo llego a las lecturas, cómo elijo qué leer. No me resulta sencillo explicarlo porque no es algo sistemático ni tengo un método y, por el contrario, diría que la mayoría de las veces es una cierta forma de la deriva lo que me deja en la puerta de un libro. Una deriva sin razones, en la cual la curiosidad y el azar juegan fuerte.
Además de las bibliotecas —son varias—, por toda mi casa hay pilas y pilitas de libros cerca de donde acostumbro a estar la mayor parte del tiempo. En mi mesa de trabajo, en un mueble que tengo en mi dormitorio y en la mesita ratona del living, cuadrada, de roble, antigua y hermosa, hay montones de libros apilados que esperan ser revisados y leídos. Están allí reunidos por diferentes razones, como si le pusieran el cuerpo a diversas listas. Imaginemos etiquetas que solo están en mi cabeza del tipo “Puede servir para el podcast”, “Novedades recomendadas”, “Obras de autores admirados”, “Reediciones esperadas”, “Historias para newsletter”, y así.
Pues bien, durante muchos meses tuve en mi mesa de trabajo dos libros, uno de ellos ya leído y otro por leer. Tenía claro que el libro que había leído en algún momento iba a formar parte de estos envíos semanales y, en cambio, ignoraba que el otro, una deuda literaria con un clásico de culto de la literatura argentina, iba a despertarme tantas cosas. Pero hay algo que une a estos libros, más allá del espacio en el que estuvieron esperándome. Algo en lo que no había reparado hasta ahora: a esos libros los une un apellido.

Wernicke, el precursor
Días atrás, junto con Mariano Quirós presentamos Aunque no queramos, la nueva novela de Salvador Biedma (poeta, narrador para chicos y para adultos, librero, corrector). Se trata de una ficción que, si apelamos a las categorías de siempre, podemos enmarcar dentro del realismo.
Tomás, un hombre joven, estaba de vacaciones en la playa con Cecilia, su mujer, cuando a ella la llamaron para avisarle que su padre estaba muriendo. Cecilia decide viajar a la ciudad pero le dice a su marido que prefiere hacerlo sola. La novela arranca con Tomás en Aguas Blancas, el pueblo de origen de su suegro, adonde decidió ir para buscar algo, no sabe bien qué, pero sí algo vinculado al hombre que agoniza.
En el pueblo se le queda el auto y mientras Enríquez, el mecánico, lo repara, encuentra albergue en lo de Oviedo, un hombre completamente diferente a Tomás. Esa visita al pueblo, la presencia de distintas figuras locales y el intercambio de mensajes con Cecilia, mensajes de claridad siempre amenazada por la tecnología, despiertan una conciencia dormida en Tomás, que parecía tener la vida resuelta o que, al menos, contaba con cierta seguridad en su devenir. Ante el evento inesperado, todo se pone en cuestión para él. La novela es muy buena y en la prosa de Biedma, en el foco puesto en los detalles que buscan reconstruir una forma de la luz o de los cuerpos, un modo de respirar o la cansina caminata de un perro, hay ecos de Saer y hasta de Onetti.

Vuelvo a la presentación: esa noche, cuando le pregunté a Salvador por sus lecturas y por la literatura en la que él, gran lector, veía su propia narrativa, entre otros nombres mencionó uno que para mí era deuda: Wernicke. Enrique Wernicke ya había aparecido en una entrevista que le hice el año pasado a Hernán Ronsino a propósito de esa belleza de novela que es Una música. Y Ronsino es, precisamente, otro de los ecos de la narrativa de Biedma, en este caso.
Y, si seguimos, podemos pensar que la literatura de Ronsino te lleva a la de Jorge Consiglio (acá podés leer la entrevista que le hice por la salida de su novela La circunstancia). Y así, sin darme cuenta, terminé dando ejemplos de esas formas de la deriva literaria de la que te hablaba antes.
Otro día, en otra ocasión, podríamos charlar un rato sobre “Kafka y sus precursores”, ese texto capital de la crítica literaria que nos legó Borges, donde explica cómo es posible leer en cada autor a aquellos que lo precedieron en su linaje literario.
Notarás que ando dispersa. Ando dispersa, sí.
Pero sigo con el libro que me esperaba desde hace meses, el que no había leído. Se trata de la novela El agua, de Enrique Wernicke, publicada y premiada en 1968, año de la muerte de su autor, quien había nacido en 1915 y cuya obra —con su prosa seca, concisa, despojada y tensa, a la vez— tuvo gran influencia en autores como Miguel Briante o Abelardo Castillo. La novela fue reeditada recientemente por editorial Mil Botellas.

Un hombre solo contra el agua
Julio Blake tiene 60 años, es un hombre grande pero parece sentirse un anciano y aunque nunca se sintió buen mozo, “los años, la jubilación, y la absoluta certidumbre de ‘haber hecho las cosas bien’, lo habían mejorado, quitándole un aire bobalicón que tuvo durante toda su juventud”.
De familia inglesa, trabajó siempre en los ferrocarriles y hace muchos años que construyó la casa en la que vive en la ribera norte del Gran Buenos Aires. Estamos en la década del 60, su mujer, Celina, murió hace un tiempo y Blake vive en ese chalet de una planta con su hijo Julito, viajante de comercio, su nuera Bertita y sus dos nietas, María y Gabriela.
Faltan diez días para Navidad y hace un calor sofocante. Su hijo está de viaje, su nuera y sus nietas fueron a visitar a la bobe, la mamá de Bertita, y Blake está en su casa cuando se desata la lluvia que terminará en inundación. Lo que sigue es la infructuosa pelea de un hombre solo contra el agua y también contra los fantasmas de la incertidumbre de una vida que hasta ese momento parecía plena y plácida.
“Sintió que el agua lo estaba arrastrando a un pantano físico, mental, histórico, del que ya no saldría”.
“Blake atraviesa la experiencia como un náufrago”, describió Osvaldo Aguirre en un artículo y me encanta esa idea.
Me dan ganas de contarte toda la historia, no lo haré porque me gustaría mucho que la leas por tu cuenta: se trata de una novela potente y ahora entiendo por qué tantos escritores tenían a Wernicke como uno de sus autores de culto.
Pero aunque no voy a spoilear nada, sí quiero mencionar una escena en particular, es un momento clave de la trama, disparador principal. Ocurre cuando, mientras intenta salvar del agua que no deja de entrar a su casa objetos necesarios o queridos, Blake toma un álbum de fotos en el que las fotografías están pegadas unas con otras y lo arroja a la bañera: poco después, las fotos sueltas nadan e iluminan distintos momentos de la vida de Blake y comienzan a darles nuevos sentidos a aquellos momentos vividos.
El realismo de la primera parte de la novela deja paso a partir de este momento a una forma de reencuentro alucinado con Celina, su mujer, y el pasado compartido.
Te dije que ando dispersa en estos días. Y ando también mucho más lectora que escritora, así que en este texto vas a encontrar muchas más citas que las que despliego habitualmente. Esto obedece a que estoy muy para adentro y con menos destreza para enhebrar las frases pero también porque hay mucha gente talentosa que ha escrito muy buenas cosas sobre la obra de Wernicke.

Enrique Wernicke ejerció a lo largo de su vida diversos oficios; no vivía de la literatura aunque no dejaba de escribir. Luciana de Mello lo contó así hace unos años: “En su travesía de oficios y ocupaciones, Wernicke fue periodista, titiritero, militante y expulsado del Partido Comunista, agricultor, fabricante artesanal de soldaditos de plomo, topógrafo y escritor. Vivió en Europa, en el campo argentino –lugar que dará origen a su novela Chacareros, anterior a La Ribera– y ya hacia el final decide asentarse en la ribera norte del Río de la Plata”.
“En los libros de Wernicke son reconocibles huellas de su propia vida. Esto ha hecho manifestar a más de un crítico que sus trabajos tienen fuertes componentes autobiográficos. Wernicke, se sabe, desempeñó hasta su muerte en 1968 multitud de oficios: cultivó orquídeas, fue viajante, trabajó como iluminador para cine, fabricó soldaditos, fue titiritero, periodista, topógrafo, campesino, publicitario, etc”, escribió por su parte Alfredo Rubione, quien hizo el prólogo de una edición anterior de El agua.
Según Rubione, “El agua (…) sintetiza los temas, motivos y procedimientos que su narrativa anterior había desplegado. Un narrador irónico relata la súbita crisis a la que se ve compelido un solitario sexagenario que habita las costas de Olivos. La sudestada trastoca los hábitos invariables de Julio Blake y lo obliga a replantear su presente y a ajustar cuentas con su pasado que emerge desde unas fotografías. El agua, motivo persistente en Wernicke, es portadora de presagios (…)”.

La biografía y el alcohol
El propio Wernicke habló sobre su novela en Melpómene, su diario aún inédito (1.500 páginas mecanografiadas, redactadas a lo largo de 30 años): “A un hombre de 60 años le avanza el río y el hecho le provoca una especie de examen de conciencia”, escribió. Te recuerdo que la novela se publicó después de su muerte. Siempre se supo que había rastros autobiográficos en la novela ya que Wernicke había vivido la inundacion de su casa.
En un trabajo académico en el que compara los ríos literarios de Saer con los de Wernicke, Leonardo Senkman señaló que “No sorprende, pues, que en La ribera y en su otra novela, El agua, el lector descubra analogías entre el acoso de la crecida, la violencia de la inundación y la desdichada sensación de frustración y anegamiento existencial de algunos personajes alucinados de Wernicke”, como Julio Blake.
En otro texto académico, Florencia Abbate definió así su lugar como escritor: “Mucho más próximo a Katherine Mansfield que a Máximo Gorki, Wernicke se negó a pensar la literatura como una fotografía trivial de la vida. Menos interesado en tonos edificantes que en los ‘encantos’ de la decadencia y las formas subjetivas del malestar moderno, fue muy eficaz en una apuesta que se distinguió por ejercer la crítica social sin prescindir de las pulsiones lúdicas como elemento capital de la escritura”.
No hay biografía de Wernicke que no destaque la proliferación de trabajos que llevó adelante, su actividad política, su rebeldía frente a las normas y su alcoholismo, adicción que terminó con su vida de manera temprana, a los 53 años, y que seguramente lo llevó a aislarse de la escena central de la vida cultural de su tiempo. También es posible imaginar que fue también el alcoholismo lo que aceitó al resentimiento por lo que, entendía, era la falta de mayor reconocimiento a su obra. Este rencor, esta amargura por ausencia de mayor prestigio y por la imposibilidad de vivir de la literatura, se lee claramente en un fragmento de su diario (hoy en manos de su hija, la gran ilustradora María Wernicke), donde dice:
“… en el fondo sigo convencido de que el mundo debe mantenerme en honor a mis libros. Como mantiene a Sabato o a Borges. Yo no fui capaz, o no quise venderme. Ahora lo pago. Además siempre fui un haragán y hace mucho que también soy un borracho. Es mi protesta contra un mundo absurdo. Protesta, pero para adentro, durmiendo mis siestas y cagándome en todos”.

Leer al padre
María Wernicke es una destacada ilustradora argentina, dueña de un estilo muy personal y también autora de varios libros que llevan sus propios textos. El libro que yo ya había leído y que esperaba ser incluido en estos envíos se llama Los mocos de la furia (editorial Siglo XXI) y contiene un pequeño milagro: la reunión de un texto delicadísimo y profundo de Liliana Bodoc (1958-2018) con las ilustraciones tan bellas como estremecedoras de María.
Acá podés leer lo que escribió sobre este libro Patricia Kolesnicov en su newsletter, hace un tiempito. Enseguida voy a escribir algo yo, pero antes, quiero que leas lo que me contó María Wernicke acerca de su propia lectura de la novela de su padre que tanto me conmovió. Lo hizo cuando la llamé para contarle lo que me había pasado (los libros que estuvieron tan cerca durante estos meses, mi deuda con la obra de Wernicke, la emoción que me provocó leer El agua). Fue en ese mismo llamado que supe que el diario escrito por su padre y que sigue inédito está en sus manos y que me animé a pedirle fotos de ellos dos juntos.
Transcribo sus comentarios sobre El agua.
“Leí la novela por primera vez a los catorce años. Yo no era muy buena lectora, leía historietas, en esa época leía Mafalda. Y estuve enferma un tiempo y ya estaba podrida de lo que daban en la tele, que además a cierta hora se acababa y entonces me puse a leer El agua. Y ocupó un espacio maravilloso porque, de hecho, diría que fue mi enganche con la lectura. El tema es que me cuesta ser una lectora objetiva, lo consigo solo de a ratos, porque la famosa inundación de la novela la vivimos en La Lucila. Yo no estaba en esa casa (N. de la R.: igual que el personaje de María, la nieta de Blake), me habían operado de la garganta y, por el tema de la inundación, el posoperatorio lo terminé haciendo en la casa de un médico amigo de la familia, que me cuidaba. Y mi vieja iba y venía (N. de la R., como Bertita, en la novela).

Pero la cosa es que cuando volví a casa, me encontré con la resaca, todavía sin terminar de sacar, y la marca de agua de un metro en las paredes. En el jardín, abiertos para secarse, los libros que se habían salvado o los que el viejo había podido salvar porque él levantó todo solo. Y también los famosos colchones despanzurrados, que eran colchones de lana con lo cual había que abrirlos, desparramar la lana, esperar a que se secara y cardarla para recién volver a armarlos. Teníamos colchones prestados, como en la novela.
Cuando leo, me viene el recuerdo. O sea, leo, pero leo también el recuerdo. Gabriela (N. de la R: la otra nieta de Blake) se llamaba mi mejor amiga en esa época, la hija del mejor amigo de papá, al cual le decía “mi novio”, de tan pegotes que eran. Yo leo la palabra Gabriela y leo a mi Gabriela, a esa Gabriela. Como María es esta María… Hay una suegra en la novela que no tengo idea de dónde la saca, o sea, es una mezcla. Es una bobe, la madre de mamá era judía, pero no la veía. Mis abuelos dejaron de ver a mi vieja el día que se juntó con papá, con lo cual no formaban parte de nuestra vida. Yo a mi abuela la conocí recién cuando tenía seis años y la empecé a ver fuera de casa con mamá y en una confitería, con lo cual, esa bobe de El agua debe ser una mezcla de la imaginación de mi viejo con respecto a la madre de mamá y un poco el estereotipo de la suegra. Me da risa.
Pienso en Blake, que es inglés: teníamos más de un vecino o vecina ingleses y, de hecho, recuerdo a toda una familia que papá les decía “los inglesitos”, gente muy querida, y nada que ver con este Blake que, para mí, tiene mucho de lo que era él; cosas guardadas como esto de las fotos en el agua, a partir de lo cual Blake empieza a revisar y a reescribir su historia.
Creo que todos los que escribimos, tomamos la realidad, las vivencias y la gente que nos rodea para construir nuestra ficción, no creo que exista la ficción pura. Veo eso en la escritura del viejo, aunque al final, lo único que importa es el libro, o los libros”.

Lágrimas de ira
Los mocos de la furia es un texto que Liliana Bodoc leyó en el Filba 2017 y que habla de la ira infantil. La protagonista es una nena huérfana de madre y su furia hecha llanto se dispara durante una cena.
Hay un duelo reciente en la casa en la que viven la abuela, la nena y su papá. La mamá de la nena es la persona que murió hace poquito y el dolor por su ausencia está aún en carne viva. Para la cena que narra la historia de Bodoc, y que la autora presentó como autobiográfica aquella vez en el FILBA, la abuela preparó una comida especial porque esperan una visita inusual: el jefe del padre de la protagonista.
La ira explota cuando la nena cree advertir que las personas que más quiere son humilladas por el desprecio de un poderoso. Las ilustraciones de María Wernicke construyen una magia realista, y vale la pena apelar a lo que parece una contradicción en este caso. Un detalle que aporta un clima especial es que esas ilustraciones se muestran en momentos como cuadros y navegan en una paleta de variaciones del negro, el blanco y el rojo.

María Wernicke se conocía con Liliana Bodoc y hasta podría decirse que tenían pendiente trabajar juntas, algo que ambas querían hacer y que se decían cuando se veían. “Ilustrar este libro fue, de alguna manera, saldar esa deuda”, me dijo María. “Me da una pena enorme que ella no haya estado para compartir esto. Creo que habríamos coincidido, o que ella me habría escuchado en cuanto al clima, los tiempos, los personajes. Es algo que está en su texto, pero hay un tema con el que me enganché, que son los momentos previos a esa comida, es decir, la preparación de la cena, donde con las ilustraciones puedo mostrar la imagen de familia unida, amorosa, que para mí era importante como un modo de enfrentar la crueldad de este hombre”.
La protagonista de este relato llora, grita y chilla por la injusticia. Esa furia, con el tiempo, toma cuerpo en las palabras.

Me voy despidiendo.
Habrás advertido que, una vez más, la literatura resultó un buen refugio ante tiempos tormentosos.
Te recuerdo mi mail, por si te dan ganas de escribirme: es hpomeraniec@infobae.com.
Las imágenes de esta semana son dos fotos maravillosas de María Wernicke con su padre (muchísimas gracias, María), un retrato de Enrique Wernicke, las tapas de los libros mencionados y algunas pinturas de la serie de los Nenúfares de Claude Monet.
Te deseo una buena semana y te agradezco que sigas ahí.
Hasta la próxima.
*Para suscribirte a “Fui, vi y escribí” y a otros newsletters de Infobae, ingresá acá.
** Para leer los “Fui, vi y escribí” anteriores, clickeá acá.