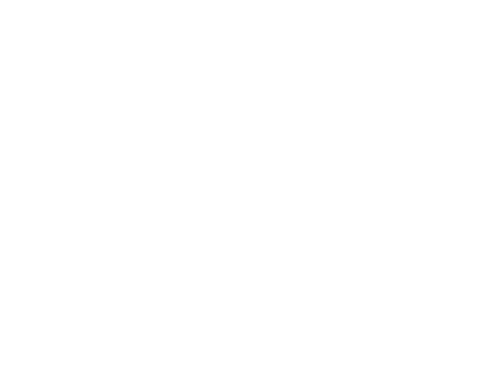Vivimos una época de cambios tecnológicos acelerados, desafíos ambientales globales y una “recesión democrática”. En situaciones como esta, a menudo miramos a la escuela y nos preguntamos cómo debemos formar a las nuevas generaciones. Proponemos reformas, transformamos currículos y declaramos de interés nacional ciertos contenidos, entre otras medidas, con el objetivo de mejorar la educación básica.
Nos enfocamos en los estudiantes y prestamos menos atención a los docentes, quienes son esenciales para implementar cualquier cambio en las aulas. A menudo creemos que para hacerlo, el profesorado solo necesita capacitaciones y guías. Pensamos que unas pocas horas sobre competencias digitales, inteligencia artificial, educación financiera o una guía sobre cualquiera de estos temas junto con un conjunto de estrategias didácticas son la solución. Sin embargo, no es tan sencillo. Para transformar las prácticas educativas, necesitamos implementar verdaderos mecanismos de soporte para la labor docente.
Está demostrado que las prácticas docentes tienden a resistirse a los cambios curriculares. Por ello, en la escuela del siglo XXI, muchas viejas prácticas del siglo XX persisten. Para un maestro que aprendió de una manera y ha enseñado durante años con ciertas prácticas, no es fácil incorporar cambios que implican transformar sus creencias sobre cómo y qué deben aprender los estudiantes.
Por ejemplo, pensar en una clase de ciudadanía en la que se debate sobre un tema controversial implica una serie de desafíos para el docente: ¿Cómo manejar la controversia? ¿Qué ocurre si un estudiante dice algo políticamente incorrecto? ¿Dónde queda su propia opinión? Estas son algunas inquietudes que no se solucionan con una guía o una conferencia. Implican retos en la práctica docente que necesitan un soporte más consistente.
Por ello, consideramos fundamental ofrecer a los maestros espacios seguros para compartir y reflexionar sobre sus experiencias en el aula y cómo enfrentan los cambios que deben introducir. Ese soporte involucra un diálogo en el que el maestro no sea juzgado ni evaluado, sino que pueda expresarse libre y sinceramente. Es importante plantear qué desafíos enfrentan, cómo se sienten ante ellos y de qué manera creen que es mejor abordarlos. Reconocer que no están solos frente a los nuevos retos educativos, que hay compañeros atravesando el mismo camino y sentirse escuchados, proporciona un soporte no solo académico, sino también emocional para el profesorado.
Se trata de oportunidades de aprendizaje en las que equivocarse no sea penalizado ni genere inseguridades. Así, el error se convierte en una fuente de aprendizaje, permitiendo mejorar el desempeño profesional y afrontar los retos que implican las exigencias del presente.
Es más, estas experiencias pueden ser trasladadas a sus propias prácticas de enseñanza. Al hacerlo se rompe con una de las barreras para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, el temor al error.
Estamos formando generaciones y maestros que temen equivocarse y, en consecuencia, optan por repetir las opiniones de otros en lugar de arriesgarse a expresar sus propias ideas.
Ser ciudadanos en el siglo XXI nos demanda analizar críticamente los problemas relevantes con conocimientos sólidos y habilidades como la argumentación. Es fundamental, manejarnos en dinámicas donde surjan perspectivas distintas, muchas veces contrapuestas.
Pero para lograrlo, debemos confiar en nuestros propios aprendizajes y habilidades. Esta confianza se construye en la escuela gracias a las prácticas pedagógicas del profesorado. Para hacerlo se necesita haberlo desarrollado y vivido primero. Por lo tanto, desde la formación docente inicial y continua debemos acompañar esta transformación de las prácticas, promoviendo que la escuela sea un espacio para pensar con libertad en el marco del respeto mutuo.