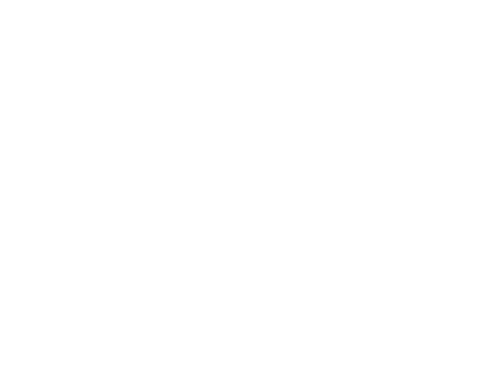(Desde Kiev, Ucrania) – La construcción es sencilla, clásica. La hamaca vacía, a un costado, confirma que se trata de una escuela o que al menos lo fue. En la parte posterior del edificio, que tiene todos los vidrios de las ventanas rotas tras un enrejado que es costumbre en el país desde la época soviética, una puerta de madera, no muy grande y algo carcomida por el agua, está pintada de un verde alegre, brillante. Una inscripción en letras rojas y apuradas advierte con desesperación: “Cuidado, aquí hay niños”. El hombre que supo ser el encargado de la escuela del pueblo y hoy cuenta una de las historias más duras de la guerra en Ucrania, explica que con esa frase los habitantes de Yahidne intentaron proteger a los más chicos. Buscaban compasión.
Ivan Polhui tiene unos 65 años y repite con amabilidad y un tono algo monocorde un relato que conoce de memoria. Estamos a 140 kilómetros de Kiev y muy cerca de la frontera con Bielorrusia, un país gobernado por Aleksandr Lukashenko, la mayor parte del tiempo un buen amigo del presidente ruso Vladimir Putin.

Llegamos junto con los organizadores de Solidaridad con Ucrania, un programa del PEN local, organización que reúne a escritores y periodistas. Ubicado en la región de Chernihiv, Yahidne fue uno de los primeros pueblos capturados por los rusos luego de la invasión de febrero de 2022. Todos coinciden en que, en un comienzo, el discurso del ejército invasor buscaba ser persuasivo. “Vinimos a rescatarlos de los nazis”, les decían. Con los chicos jugaban a los superhéroes cuando les aseguraban que habían llegado para salvarlos.
El pueblo que debía ser apenas una parada en el camino a Kiev, se complicó para los rusos por la inesperada y efectiva respuesta ucraniana. El 5 de marzo, los blindados enviados por Putin entraron a Yahidne y poco después, los soldados decidieron tomar como rehén a parte de la población y encerrarlos. Con ese fin, comenzaron a ir casa por casa.
En una de esas casas, le pidieron a un anciano que les cocinara una sopa. En otras, a punta de fusil les dieron a sus habitantes dos minutos para prepararse porque iban a ser trasladados al sótano de la escuela del pueblo, en donde los rusos habían montado su cuartel general.

26 días de infierno
En este espacio en el que estamos ahora y donde no es posible ver la luz del día, 360 personas, entre ellos 76 niños, pasaron 27 días y sus noches. Había gente de todas las edades entre quienes fueron obligados a convivir en condiciones degradantes. “La más chiquita era una bebé de un mes y medio; el mayor de todos tenía 93 años”, recuerda Ivan.
Por la debilidad, a los pocos días una mujer ya no pudo seguir amamantando a su bebé y solo pudo darle agua hervida como alimento porque, cuando les pidió leche, los militares rusos se la negaron. En el colmo de la perversión, uno llegó a decirle que era mejor que su hijito se muriera. “Van a tener más lugar”, ironizó.
En las semanas de la ocupación de Yahidne, hubo ejecuciones y muertes naturales, si consideramos naturales las muertes de ancianos y enfermos que no soportaron verse privados de medicación, aire y luz. Hubo, cuentan los sobrevivientes en algunos videos y repite Ivan, gestos heroicos de vecinos que se animaron a decir frases inconvenientes como “Gloria a Ucrania”, que terminaron en asesinatos. Siete personas murieron ejecutadas por arbitrariedades y pura maldad. En el sótano del horror murieron otras once.
Cuando fueron tomados prisioneros, les quitaron los teléfonos celulares. Las fotos que se conservan son de las horas inmediatamente posteriores a la retirada rusa del 3 de abril, ya que luego de escuchar el ruido de los blindados de salida, se quedaron encerrados unas horas más por miedo a que regresaran y porque la mayoría ya no tenía casa a la cual volver. Recién cuando llegaron los soldados ucranianos comprendieron que esa parte de la pesadilla había terminado.

Un agujero imposible de humedad, hedor y frío
Bajar la escalera al sótano es inquietante. Por esos mismos escalones descendieron los condenados a pasar allí días y noches, mientras permanecían desaparecidos para familiares y vecinos. Una vez abajo, comienza la recorrida en la que Ivan explica detalles de cómo era vivir en ese agujero imposible de humedad y hedor, en pleno marzo, cuando el frío todavía es presencia tangible para los europeos. Cada vez que entra a una sala, enciende la luz como dueño de casa, alguien que conoce bien los secretos del lugar. Antes de la ocupación era el encargado de la escuela y junto con su familia estuvo entre los prisioneros.
En los marcos de las puertas hay escritas con lápiz dos cifras: una indica el número de adultos que estaban allí adentro y la otra, la cantidad de chicos. En las paredes de las habitaciones hay inscripciones que los cautivos, a la manera de los presos, usaban para calcular el paso de los días. También hay dibujos de niños, banderas ucranianas pintadas por los chicos y parte de la letra del himno del país invadido.

En la pared de una sala pequeñísima, se ven dos listas: en una están los nombres de los ejecutados por los militares rusos; en la otra, la de los muertos en cautiverio, explica el guía testigo. Como alimento, los soldados les daban una ración para compartir entre cuatro o seis personas. Mientras tanto, les decían que si aprendían a cantar el himno ruso les permitirían volver a sus casas.
Para entonces, muchas de esas casas ya no existían, habían sido destruidas por los ataques aéreos; otras, estaban inhabitables por esos mismos ataques o porque los propios soldados habían arrasado con ellas luego de habitarlas y saquearlas.
“Lo primero que vi al entrar al gimnasio fue el infierno, el infierno que está pintado en los íconos”, dijo Olha Meniailo, una de las sobrevivientes entrevistadas en uno de los documentales producido por la organización The Reckoning Proyect, que investiga crímenes de guerra rusos en Ucrania. La mujer habla en la película de la luz mortecina del lugar y del aspecto de condenados de esa muchedumbre obligada a permanecer bajo encierro. Habla también del olor sofocante de las velas, el sudor y el aliento humano y de lo aterrador que fue atravesar esa experiencia.
El hacinamiento era tal, que la condensación del aliento de las personas se filtraba por las paredes y terminaba goteando desde el techo.

Todas las humillaciones
No lograban diferenciar los días ni los días de las noches. El espacio no alcanzaba para tanta gente, solo podían estar sentados o parados. En una de las habitaciones, se filtraba por el techo excremento de un baño de arriba que estaba mal sellado.
No tenían modo de higienizarse y cuando no les permitían ir al baño debían hacer sus necesidades a la vista de los demás en un cubo compartido: pocas cosas más humillantes para cualquier humano. Cuando pidieron papel higiénico para limpiarse, les dieron páginas de los libros en ucraniano que estaban en la escuela. Cuenta Ivan que, a causa de la bronca, alguno de los cautivos se propuso usar páginas de los diarios y revistas de propaganda rusa que les habían llevado, para hacer lo mismo. No la pasó bien después.
Dice Ivan que uno de los peores momentos del cautiverio fue cuando estuvieron más de tres días con varios cadáveres en la sala. “Los cadáveres estaban acá -señala-, muy cerca de los chicos que dormían en estas camitas”. Todas las mesas y todas las sillas son bajitas, muy bajitas, pertenecen a lo que era el jardín de infantes. Imagino a hombres y mujeres grandes intentando sobrevivir en esa casa de muñecas vulnerada, sabiendo que la voluntad de los captores era humillarlos de todas las maneras posibles.
Durante las semanas de la ocupación, los rusos demoraban para otorgar el permiso para enterrar a los muertos y, cuando lo hacían, los habitantes de Yahidne quedaban expuestos a los bombardeos. En un episodio espeluznante, no los dejaron terminar de cavar la fosa para depositar los restos. Los jóvenes que habían cargado los cadáveres en las carretillas y se preparaban para los ritos finales terminaron arrojándose con desesperación a la fosa, encima de los cadáveres, para protegerse y salvar sus vidas.
Ucrania es un país en el que gran parte de la población habla ucraniano y ruso. Los soldados rusos se enojaban cuando escuchaban a los cautivos hablar en ucraniano. Les mentían; les decían que Rusia había ganado la guerra, que Zelensky había firmado la rendición y que su país ya no existía. Eran misioneros que buscaban desmoralizar y convertir a los invadidos al credo del ejército invasor.
Muchas veces pidieron salir a respirar o, al menos, que dejaran salir a los chicos y los viejos por un rato. Cuando hacían cola para ir al baño, los molestaban, disparaban.
Una vez, a uno de los prisioneros que fue a pedir pañales le preguntaron qué más les estaba haciendo falta y le ofrecieron mejorar la condición de encierro de todos si, a cambio, filmaban dos videos: uno para la TV rusa en la que tenían que contar lo bien que los trataban los soldados y otro en el que debían dirigirse directamente al presidente Zelensky para pedirle que se rindiera de una vez por todas.
No aceptaron.

Investigaciones de ONG y de medios ucranianos aseguran que Yahidne estuvo ocupada por miembros de los batallones 74 de la región de Kemerovo, 228 de Ekaterimburgo y la brigada 55 de la República de Tuvá (Rusia). Esos datos fueron llevados a la Justicia.
Son varias las organizaciones que documentan asesinatos indiscriminados, ejecuciones, torturas, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y el secuestro de unos 20.000 niños ucranianos por parte de los rusos. La convención de Ginebra parece transgredida en todas las formas posibles y de manera sistemática. Las organizaciones también investigan y buscan pruebas y testimonios de los delitos relacionados con los ataques con misiles contra infraestructura civil, que afectan la vida de la población.
El olor a humedad no se soporta, se cuela en los huesos y anestesia la respiración. En cada una de las salas hay ropa, calzado, objetos varios: souvenires y documentos del horror. Todos los elementos que quedaron en el sótano de la escuela están clasificados con mínimas etiquetas de papel anudadas con un hilo. Una paleta de acuarelas secas, un saquito rosa de algodón, una bota con piel. Botellas de agua. Bolsas de pañales, diarios rusos fake, un osito de peluche. Un tablero de ajedrez, abrigos colgados de ganchos improvisados. Una ropita de bebé, un baldecito rojo, dos camiones de plástico.
Subimos ya de regreso la escalera de ladrillo: la luz es un regalo. Al lado de la puerta verde con la inscripción que pide clemencia para los chicos, colgado con clavos sobre la pared un cartel cuenta la historia del secuestro de los vecinos y muestra fotos tomadas en el final del cautiverio. Las autoridades quieren construir una nueva escuela, pero quienes sobrevivieron al terror no están de acuerdo y llaman a ese lugar “el museo de nuestro sufrimiento”.
Fundada para dar educación a los chicos del pueblo, la escuela tomó formas inesperadas por la guerra. Primero fue una prisión aberrante. Hoy es, por prepotencia de dolor, un museo popular de los derechos humanos.